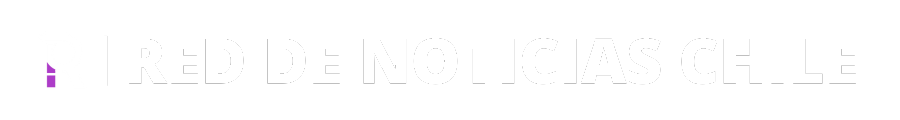Hoy, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial contra la Depresión, una fecha dedicada a visibilizar esta enfermedad mental que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este día busca generar conciencia sobre la importancia de hablar abiertamente del tema, combatir el estigma asociado y promover el acceso a tratamientos efectivos que permitan mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.
Durante los últimos años, la salud mental en Chile ha experimentado un deterioro creciente, especialmente entre la población más joven. Según el «Termómetro de la Salud Mental en Chile», investigación de Aschs-UC, una de cada siete personas presenta síntomas moderados o severos de depresión.
El incremento ha sido exacerbado por la pandemia del COVID-19, ya que se estima que en Chile los casos de depresión aumentaron en 241 mil debido a la crisis sanitaria, afectando principalmente a mujeres y jóvenes.
Por otra parte, las estadísticas sobre suicidio entre la población infantojuvenil indican que la decisión de acabar con la propia vida constituye la segunda causa de muerte en el rango etario entre 15 y 29 años. Si bien, no todos los casos terminan con una persona quitándose la vida, según los informes oficiales, entre el año 2013 y el 2022, la tasa de suicidio infato-juvenil creció en un 31% en Chile.
Caso Sename
Bajo este contexto, la situación de los menores bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) nuevamente entró en tela de juicio. Recientemente, un adolescente de 17 años falleció tras un acto de suicidio en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín, dependiente del Sename.
La relación entre el aumento de la depresión en la población general y los casos de suicidio dentro de instituciones como el Sename es compleja. Sin embargo, factores como la falta de apoyo psicológico adecuado, condiciones de vida precarias y antecedentes de vulnerabilidad social contribuyen significativamente al deterioro de la salud mental de estos jóvenes.
Cabe destacar que en 2018 el Sename capacitó a profesionales de programas colaboradores en prevención del suicidio en niños y adolescentes.
¿Qué factores hacen que los chilenos estén deprimidos?
La salud mental en Chile ha mostrado un deterioro constante en los últimos años. Según los expertos, algunos factores desencadenantes incluyen la pérdida de seres queridos, problemas laborales, dificultades económicas, enfermedades propias o de familiares y rupturas sentimentales.
De acuerdo con el «Termómetro de la Salud Mental», publicado en enero de este año, el 13,7% de los adultos en Chile presenta síntomas moderados o severos de depresión, marcando un aumento desde 2024, cuando era del 10,4%.
El estudio, realizado entre octubre y noviembre de 2024, destaca la delincuencia como el principal agente estresor en la población, con un 59,5% de los encuestados señalándola como su mayor preocupación.
El 43% de los participantes mencionó que sus principales inquietudes están relacionadas con problemas económicos personales, como el aumento del costo de vida, la incertidumbre laboral, el endeudamiento y la dificultad para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda y servicios esenciales.
Por otra parte, el 41% señaló el cambio climático y los problemas medioambientales como causas significativas de preocupación, destacando fenómenos como el aumento de temperaturas, sequías prolongadas, inundaciones, pérdida de biodiversidad y contaminación del aire, agua y suelos.
La Ansiedad y el Aislamiento
Aunque la preocupación por el contagio de COVID-19 ha disminuido, problemas de ansiedad moderada o severa afectan al 25,2% de la población, mostrando una tendencia estable a lo largo del tiempo.
Javiera Catalán, psicóloga especialista en casos infantojuveniles, asegura: “Uno de los problemas radica en las expectativas de vida y la falta de recursos para alcanzarlas, lo que ha provocado en muchos jóvenes una desesperanza al no lograr sus objetivos a cierta edad, o al percibir la falta de oportunidades».
Catalán también destaca que “tenemos un aumento de sintomatología ansiosa, donde constantemente estamos preocupados por el futuro más que por el presente».
El aislamiento y la soledad también se identifican como factores importantes. Según un estudio de Northeast Health Services, sentirse aislado dificulta pedir ayuda o conectar con otras personas, empeorando los síntomas de la depresión. Además, periodos de aislamiento superiores a diez días aumentan el riesgo de estrés postraumático, miedo, frustración y ansiedad.
“Evidenciamos desmotivación en ciertos aspectos de nuestra vida, donde no nos sentimos comprendidos ni escuchados, sino más bien juzgados y presionados”, añade Javiera Catalán.
El Sename y la Salud Mental
Este no es un caso aislado; los intentos de suicidio dentro de las instalaciones del Sename son un fenómeno recurrente en todo el país.
En mayo de 2024 se hizo pública otra situación, en la que una joven decidió terminar con su vida. En octubre de 2016 se notificaron trece intentos de suicidio en las instalaciones de Coronel, mientras que en noviembre del año siguiente se registraron nueve intentos en otras instalaciones.
En el primer semestre de 2019, las estadísticas oficiales reportaron 48 intentos de suicidio solo en las instalaciones de Coronel.
Este panorama refleja una crisis de salud mental que no puede ser ignorada. Los datos expuestos evidencian la urgencia de implementar políticas efectivas de prevención del suicidio y fortalecer los sistemas de apoyo psicológico dentro de las instituciones.
El paradigma chileno
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es una enfermedad frecuente que afecta al 3,8% de la población mundial. En Chile, según cifras del Ministerio de Salud (Minsal), el 6,2% de la población sufre esta condición.
Sin embargo, Chile presenta un significativo déficit en el financiamiento de salud mental, destinando solo el 2% del presupuesto de salud a esta área, muy por debajo del promedio mundial y de lo recomendado por el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (2000-2010 y 2015-2025).
Además, se calcula un déficit de 921 médicos psiquiatras para atención ambulatoria y 421 profesionales de apoyo, como psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y enfermeros. También existe una carencia de centros de atención comunitaria, puesto que en Chile necesita al menos 1.209 centros de atención para poder cubrir las necesidades de la población, sin embargo, actualmente solo cuenta con 377, es decir, solo el 31,1%.
“A pesar de la mayor visibilidad de la salud mental, aún hay aspectos que quedan al aire”, concluye Javiera Catalán.